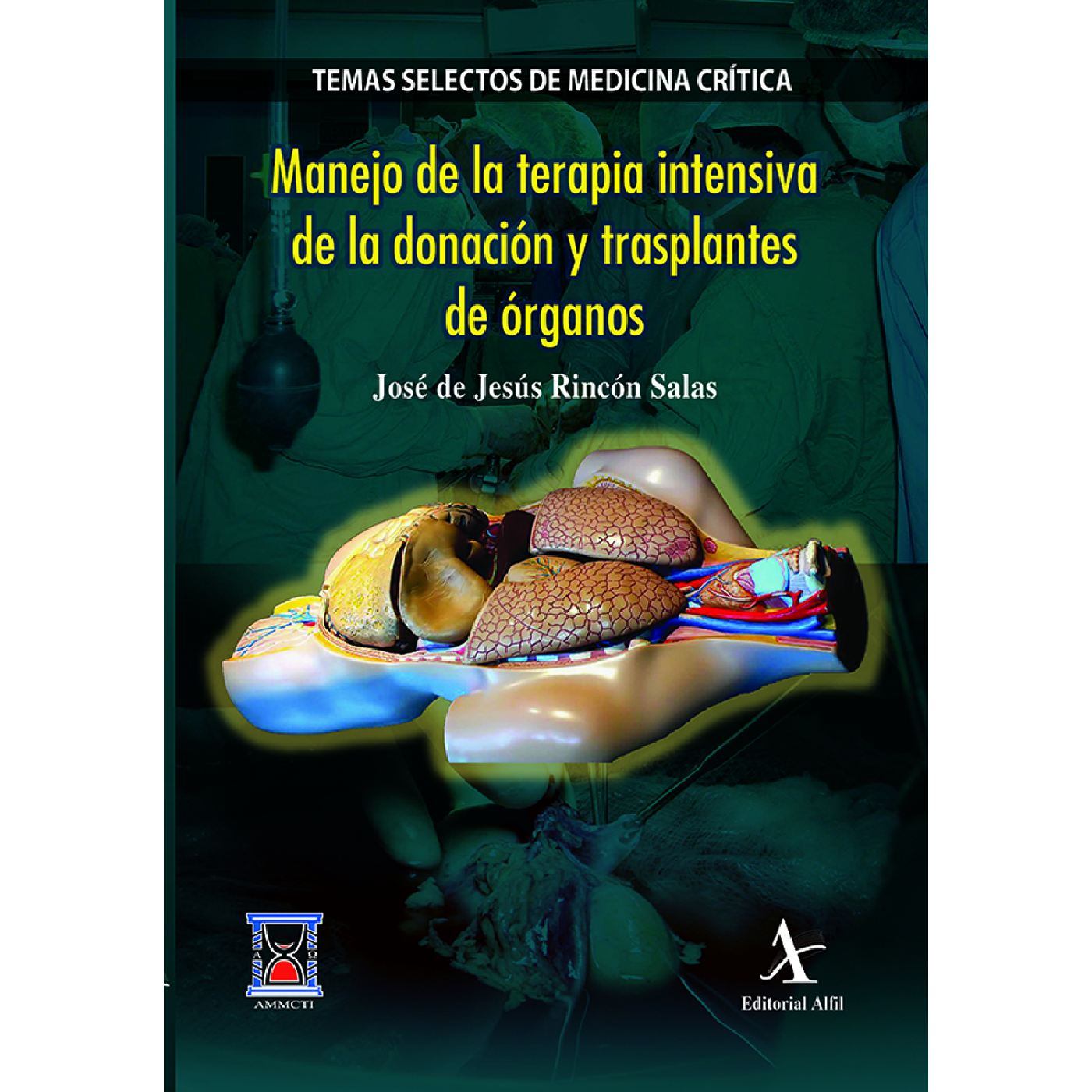
Manejo en la terapia intensiva de la donación y trasplantes de órganos
$ 485 MXN
Autor: Rincón Salas, José de Jesús
ISBN: 9786078045754
Edición: 1
Sello: Editorial Alfil, S. A. de C. V.
Colección:
Código: 9786078045754
Editorial: Editorial Alfil
Transferir células, tejidos u órganos para sustituir una función perdida ha sido un procedimiento perseguido por la medicina desde hace mucho tiempo, que ha per¬mitido que a lo largo de la historia las grandes mentes realicen muy valiosas apor¬taciones. Sin embargo, el éxito de los trasplantes es relativamente reciente. Hasta 1954 se logró el primer trasplante renal exitoso, el cual se realizó entre gemelos mono¬cigóticos, pero fue cinco años después cuando se lograron los primeros trasplan¬tes entre personas genéticamente diferentes. Primeros intentos de trasplantes en humanos. En 1914 Alexis Carrel afirmó en una presentación que los problemas técnicos del trasplante estaban esencialmente resueltos, pero que no habría aplicación clínica en tanto no se desa¬rrollara algún método para prevenir la reacción del organismo al tejido extraño. Primeros trasplantes renales exitosos. El 23 de diciembre de 1954, en el Peter Bent Brigham Hospital, John Merrill, Joseph Murray y Hartwell Harrison dirigieron el trasplante del riñón de un ge-melo idéntico sano a su gemelo grave por una enfermedad renal. La operación fue exitosa, la función renal se restauró en el recipiente y no hubo problemas con el donador. Este éxito impulsó el trasplante entre gemelos. En Boston se realizaron siete trasplantes de este tipo en poco más de tres años, hasta enero de 1958. Parecía que sólo podían ser tolerados los trasplantes renales entre gemelos univitelinos, mientras que cualquier otro tipo de trasplante estaba condenado al fracaso rápido debido al mecanismo de rechazo. Sin duda, esta etapa constituye un hito en la historia de los trasplantes, dado que demostró la posibilidad de sustituir la función renal mediante el trasplante, pero evidenciando la limitante de la inmunocompatibilidad. Era inmunitaria de los trasplantes. Para finales de la década de 1950 estaba claro que el reto para los trasplantes había cambiado; el problema principal no era ya la técnica quirúrgica, sino encontrar la forma de que el injerto prolongara su función en el receptor. Desde principios de la década de 1950 se sabía que los glucocorticoides dismi¬nuían la reacción de rechazo de la piel trasplantada en diversos modelos experi¬mentales, pero fue Goodwin (del departamento de cirugía de la Universidad de California) quien en 1960 solucionó por vez primera un episodio de rechazo de riñón administrando altas dosis de glucocorticoides. La tipificación de los antígenos de histocompatibilidad leucocitarios, el mejor conocimiento de los fenómenos de rechazo y los mecanismos de tolerancia y los avances en farmacología permitieron que progresivamente los injertos tuvieran mayor duración y que cada vez fueran menos los efectos asociados a los fármacos empleados en la prevención del rechazo; asimismo, progresivamente se lograron mejoras en los tratamientos de los rechazos agudos y los tratamientos de induc¬ción. En este contexto, el ingreso de México al mundo de los trasplantes ocurrió en el entonces Hospital General del Centro Médico Nacional, del IMSS, cuando el 21 de octubre de 1963 los doctores Manuel Quijano, Regino Ronces, Federico Ortiz Quezada y Francisco Gómez Mont realizaron el primer trasplante renal de donador vivo. Trasplante de otros órganos. La experiencia obtenida en el trasplante renal posibilitó la expansión y el progreso del trasplante de otros órganos. En 1963 Starzl realizó en Denver un pri¬mer intento de trasplante hepático en el hombre, pero fue hasta 1967 cuando tuvo lugar el primer trasplante con supervivencia prolongada realizado a una niña de un año y medio de edad en la Universidad de Colorado. Los trabajos realizados por Starzl a partir de este momento, así como los de Calne y Williams, permitie¬ron que la mejoría de resultados fuera tal que lo que se consideraba un tratamiento experimental pasó a ser una alternativa terapéutica. A partir de la introducción de la ciclosporina, más la experiencia acumulada, los resultados no han dejado de mejorar, consiguiéndose en la actualidad una supervivencia de 70 a 80%. En México el primer trasplante hepático ortotópico y segundo en Latinoamérica lo efectuaron en el Instituto Nacional de la Nutrición los doctores Héctor Orozco y Héctor Dillis el 26 de marzo de 1985. El primer ensayo de trasplante de páncreas vascularizado en el ser humano lo realizó Lillehei en 1966. Después de esa tentativa se llevaron a cabo muy pocos trasplantes, hasta que Traeger y Dubernard idearon un nuevo enfoque quirúrgico con el doble trasplante renopancreático a diabéticos urémicos a finales de la déca¬da de 1970. El trasplante de páncreas total, la derivación de las secreciones exo¬crinas a la vía urinaria y la más potente inmunosupresión que produce la ciclospo¬rina han posibilitado una espectacular mejoría en los resultados del trasplante de riñón y páncreas, con una supervivencia actuarial del injerto pancreático cercana a 80%. En México el primer trasplante pancreático fue realizado por los doctores Dilliz y Valdés en 1987, mientras que el doctor Arturo Dib Kuri realizó el mismo año el primero de páncreas y riñón, ambos casos en el Instituto Nacional de la Nutrición. Gracias a los avances técnicos alcanzados y a la posterior introducción de la ciclosporina, a principios de 1980 Cooper, de la Universidad de Toronto, inició un programa de trasplantes pulmonares, tanto unipulmonares como bipulmona¬res, con mejores resultados. En la actualidad la supervivencia de ambos trasplan¬tes es de alrededor de 70%. El primer trasplante pulmonar en México se efectuó el 24 de enero de 1989 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En la actualidad se alcanzan supervivencias actuariales anuales superiores a 80%. En México el primer trasplante cardiaco representó un hecho que, sin duda, constituyó un parteaguas, a partir del cual se evidenció la posibilidad de obtener más órganos de personas fallecidas. El Dr. Rubén Argüero y su equipo hicieron una operación de este tipo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, en 1988.
